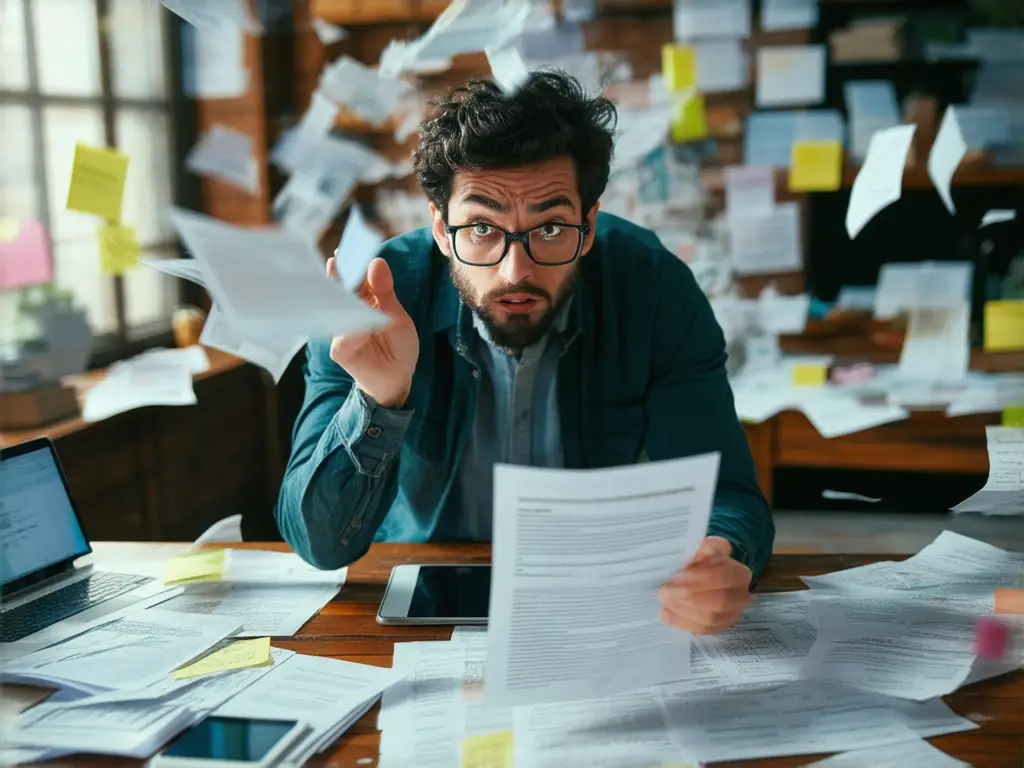En el mundo laboral actual, la medición constante se ha convertido en norma. Las empresas…
En la práctica clínica cotidiana, es común escuchar a pacientes hablar de “estrés” y “ansiedad” como si fueran lo mismo, como si nombraran un malestar único que se manifiesta en el cuerpo y en la mente de forma indistinta. Sin embargo, desde una lectura psicoanalítica —particularmente desde la orientación lacaniana— es necesario distinguir con precisión estas dos formas de sufrimiento psíquico.
Aunque pueden coexistir y compartir manifestaciones, la lógica que las sostiene y su función en la economía psíquica no es la misma.
¿Cómo se comporta una persona con ansiedad y estrés?
Una persona estresada suele estar tomada por las exigencias del mundo exterior: el trabajo, las responsabilidades familiares, los compromisos sociales. Vive bajo la presión del “deber hacer” constante, con sensación de urgencia y sin tiempo suficiente para sí misma. Su comportamiento tiende a ser hiperactivo, funcional, pero también irritable, reactivo, incluso colapsado por momentos.

El estrés es, en muchos casos, una respuesta adaptativa al entorno, pero cuando se vuelve crónico, agota los recursos del sujeto y su cuerpo empieza a expresar lo que no puede tramitar de otro modo.
En cambio, la ansiedad tiene una dimensión más enigmática. No siempre está relacionada con una causa externa visible. Puede surgir de manera repentina, sin una razón clara, y dejar al sujeto perplejo, inquieto, en un estado de malestar generalizado. En el comportamiento de quien atraviesa un cuadro de ansiedad pueden observarse momentos de paralización, dificultad para concentrarse, conductas de evitación o incluso ataques de pánico.
Desde la perspectiva lacaniana, podríamos decir que el estrés responde más a la lógica del yo (el «yo debo», «yo no llego», «yo no puedo más»), mientras que la ansiedad toca una dimensión más profunda: la del sujeto dividido, confrontado con algo del orden del deseo, la falta o la intrusión de lo real.
¿Qué hacer cuando tengo estrés y ansiedad?
La pregunta no es menor. En una época que nos exige rendir, responder y adaptarnos constantemente, el estrés y la ansiedad aparecen como síntomas epocales. Pero lo fundamental no es eliminar el síntoma a toda costa, sino escucharlo, leerlo, hacer algo con él.
Desde el psicoanálisis no se busca suprimir el malestar con una receta universal, sino interrogar su lógica particular. ¿Qué quiere decir ese síntoma para cada quien? ¿Qué relación tiene con el deseo, con el goce, con la historia singular del sujeto?
A nivel práctico, es cierto que existen recursos que pueden aliviar momentáneamente la tensión: técnicas de respiración, actividad física, una mejor organización del tiempo. Pero si el síntoma persiste, si invade, si se vuelve recurrente, es fundamental abrir un espacio de palabra.
El tratamiento psicoanalítico permite al sujeto construir una lectura sobre aquello que le angustia, salir de la posición de víctima del síntoma para ubicarse en una posición activa frente a él.

¿Cuáles son los síntomas físicos del estrés y la ansiedad?
El cuerpo habla, y muchas veces lo hace antes de que el sujeto pueda poner palabras a su malestar. Tanto el estrés como la ansiedad pueden expresarse a través de síntomas físicos diversos:
- Tensión muscular, especialmente en cuello, hombros y espalda.
- Dolores de cabeza frecuentes.
- Problemas gastrointestinales: acidez, colon irritable, náuseas.
- Palpitaciones, sensación de “nudo en el pecho” o falta de aire.
- Insomnio o sueño poco reparador.
- Fatiga constante, incluso después de descansar.
- Sudoración excesiva, temblores, manos frías.
En la ansiedad, pueden sumarse síntomas más agudos como sensación de despersonalización, vértigo, opresión en el pecho, miedo intenso a perder el control o a morir (característico de los ataques de pánico).
Desde el psicoanálisis, estos síntomas no son entendidos como meros “efectos secundarios” de una situación externa, sino como formaciones del inconsciente. El cuerpo se hace escenario de aquello que no encuentra un lugar en el discurso.
¿Cuáles son los 4 niveles de ansiedad?
En términos clínicos, se suele hablar de niveles o grados de ansiedad en función de su intensidad y manifestación. Aunque no es una clasificación lacaniana en sentido estricto, puede servir para una aproximación didáctica:
- Ansiedad leve: Puede ser útil o adaptativa. Aparece ante situaciones nuevas o desafiantes, generando alerta, concentración o preparación.
- Ansiedad moderada: La tensión aumenta, comienza a haber dificultad para concentrarse y se experimentan síntomas físicos leves.
- Ansiedad severa: El malestar interfiere en el funcionamiento cotidiano. Se intensifican los síntomas físicos y emocionales. La percepción de control disminuye.
- Ansiedad extrema o pánico: Se vive como una amenaza inminente. El cuerpo reacciona con taquicardia, hiperventilación, sudor, mareos. Puede haber sensación de muerte o desintegración.
En el análisis, lo importante no es tanto en qué “nivel” se encuentra la ansiedad, sino qué estructura la sostiene y qué función cumple para el sujeto. La ansiedad es, como decía Lacan, el único afecto que no engaña. Es una señal precisa de que algo del orden del deseo o del goce está en juego.
¿Dónde se acumula el estrés?
El estrés no tiene un lugar único, pero sí suele manifestarse en zonas del cuerpo que se vuelven repetitivas en cada sujeto: cervicales, mandíbula, estómago, intestinos, pecho. El cuerpo se convierte en un depósito del exceso que el aparato psíquico no puede procesar.
Frecuentemente, se habla de “cargar con todo”, “no poder soltar”, “aguantar demasiado”. Estas expresiones no son casuales: ponen en evidencia cómo el cuerpo se hace eco de la carga simbólica que el sujeto arrastra. En este punto, la escucha analítica apunta a descomprimir el cuerpo a través de la palabra, permitir que algo del exceso se despliegue en el discurso y no se actúe en el cuerpo.
¿Cómo se siente el cuerpo cuando tienes ansiedad?
El cuerpo en la ansiedad no se siente como propio. Muchos pacientes relatan una sensación de extrañeza corporal: “no me reconozco”, “siento que pierdo el control”, “me tiemblan las manos y no sé por qué”. Aparece una desregulación del sistema nervioso autónomo que puede incluir palpitaciones, hiperventilación, sequedad bucal, visión borrosa o sensación de irrealidad.
Lacan señala que la ansiedad se presenta cuando algo del objeto se aproxima demasiado al sujeto, sin mediación, sin velo. En ese momento, el cuerpo responde con una señal intensa que no logra ser tramitada por el yo. Es el retorno de lo real, lo que no puede simbolizarse. Por eso, más allá del síntoma físico, lo que angustia es el no saber qué lo causa, el sin-sentido que lo acompaña.
Conclusión: Un síntoma que merece ser escuchado
Tanto el estrés como la ansiedad son respuestas del sujeto ante algo que lo desborda. Pero mientras el estrés está más ligado al orden simbólico —las demandas del Otro—, la ansiedad irrumpe desde lo real, desestabilizando cualquier certeza.
Desde el psicoanálisis lacaniano, el trabajo no consiste en acallar el síntoma, sino en escucharlo como una formación de compromiso, como una oportunidad para preguntarse por el deseo, el goce, la posición que cada uno ocupa en su historia.
El síntoma no es un enemigo a eliminar, sino una vía de acceso a lo más singular del sujeto. Por eso, si el malestar persiste, no hay por qué soportarlo en soledad. Un análisis puede abrir la posibilidad de habitar el propio sufrimiento de otra manera, encontrando un modo de estar en el mundo más acorde con el deseo propio.
¿Quieres hablar de ello?
Si estás atravesando un momento de ansiedad o estrés que no puedes resolver solo, te invito a iniciar un proceso terapéutico donde puedas poner palabras a tu malestar. Juntos, podemos trabajar para que tu síntoma deje de ser un obstáculo y se transforme en un camino hacia un mayor conocimiento de ti mismo y tu deseo.