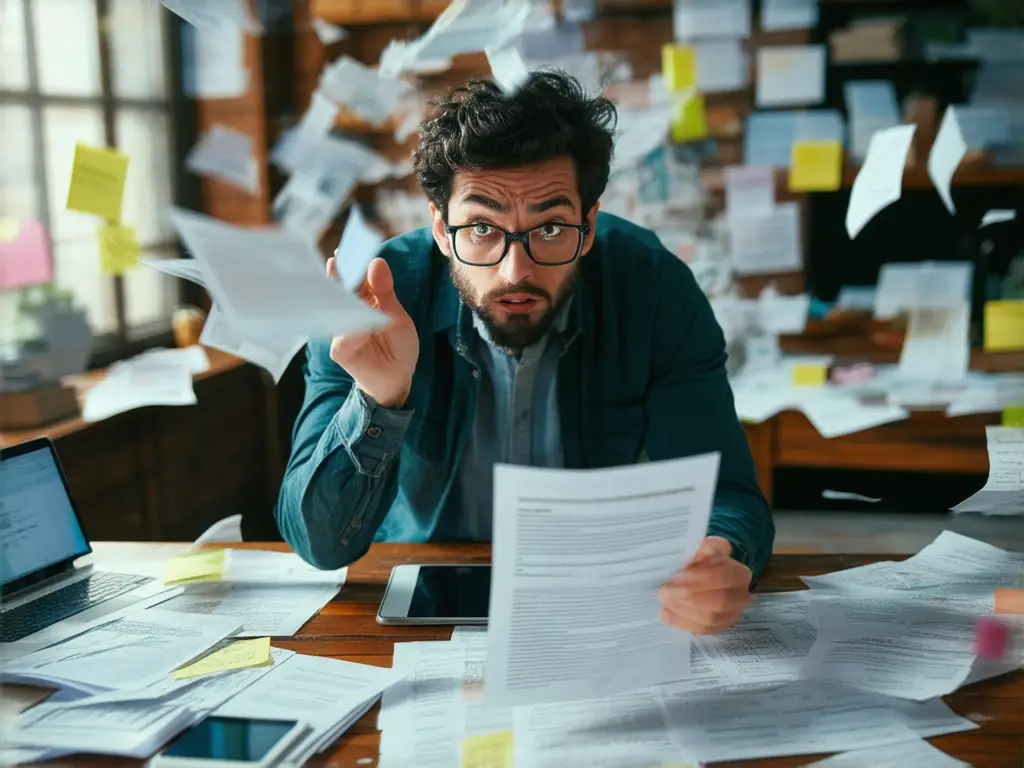En el mundo laboral actual, la medición constante se ha convertido en norma. Las empresas…
Nunca habíamos estado tan conectados ni, paradójicamente, tan expuestos al malestar que surge de esa conexión. Las redes sociales forman parte del paisaje cotidiano: se consultan al despertar, durante el trabajo, antes de dormir. En ellas buscamos información, pertenencia, reconocimiento y, a veces, consuelo. Sin embargo, bajo su aparente inmediatez, las redes funcionan también como un espejo donde se reflejan las inseguridades, la comparación constante y la dificultad de sostener la propia imagen, como se observa en muchas personas que consultan en nuestro centro de psicología en Barcelona.
El malestar asociado al uso de redes no es solo un efecto tecnológico, sino un fenómeno psíquico y social. Desde la orientación psicoanalítica, se entiende que estas plataformas no solo median la comunicación, sino que modelan la forma en que los sujetos se representan a sí mismos y se vinculan con los demás. En el intento de mostrarse, muchos terminan perdiéndose.
 Comparación social y autoestima
Comparación social y autoestima
Diversos estudios muestran que las redes sociales pueden generar efectos contradictorios: aumentan la sensación de conexión, pero también la insatisfacción personal. Según datos recientes, una gran parte de los usuarios reconoce comparar su vida con la de otros al usar redes sociales, y muchos afirman sentirse peor consigo mismos después de navegar por ellas.
Esa comparación constante no es trivial. En las redes, lo que se muestra es una versión cuidadosamente seleccionada de la realidad: fotografías filtradas, logros, viajes, momentos felices… rara vez aparecen la tristeza, el aburrimiento o la duda. El sujeto que observa esas imágenes siente que su vida cotidiana no está a la altura del “ideal” que consume, algo que puede derivar en una fatiga emocional en tiempos de conexión permanente.
Esta comparación social puede tener consecuencias profundas en la autoestima. Lo que antes se medía en la mirada del otro cercano —un amigo, un colega, un familiar— ahora se mide en los “likes”, los comentarios o la visibilidad que se alcanza. Así, el valor propio queda condicionado por un reconocimiento externo, fugaz y cuantificable.
Desde la orientación psicoanalítica, este fenómeno puede leerse como una amplificación del ideal del yo. El sujeto ya no solo se compara con figuras significativas, sino con miles de imágenes que circulan en el espacio digital. El resultado es un aumento de la exigencia interna: nunca se es lo suficientemente exitoso, atractivo o feliz.
Un ejemplo cotidiano: alguien publica una foto tras un logro personal —un viaje, una cena, un proyecto— y recibe menos reacciones de las esperadas. En lugar de disfrutar del momento, se instala una sensación de decepción o de falta de valor. Lo que debería ser una expresión de deseo o alegría se convierte en una medición del reconocimiento simbólico.
 Uso problemático y ansiedad
Uso problemático y ansiedad
El malestar que generan las redes no siempre se manifiesta de forma evidente. Muchas veces aparece bajo la forma de ansiedad difusa, dificultad para concentrarse o sensación de vacío tras largos periodos de conexión. En numerosos jóvenes se observan síntomas de inquietud, insomnio y preocupación excesiva ligados al teléfono y a las redes, que en ocasiones motivan la consulta con un psicólogo especialista en ansiedad en Barcelona.
No se trata solo del tiempo que se pasa conectado, sino de la calidad del vínculo con la pantalla. Revisar compulsivamente las notificaciones, necesitar publicar para sentirse válido o temer “perderse algo” (FOMO, fear of missing out) son manifestaciones de un uso problemático que se alimenta del circuito digital.
Las redes operan sobre un principio de intercambio permanente: cada gesto —un “me gusta”, un comentario, una historia— busca una respuesta. Ese movimiento incesante impide la pausa, el silencio, el tiempo para procesar lo vivido. En la lógica de la inmediatez, la falta de respuesta se vive como una herida narcisista, una dinámica que puede reforzar la adicción a las redes sociales.
Desde la orientación psicoanalítica, podríamos decir que este modo de conexión erosiona la interioridad. La mirada del otro —antes mediada por el encuentro— se vuelve constante, impersonal y anónima. Se instala así un tipo de ansiedad estructural: la necesidad de sostener una imagen ante un público invisible.
En la práctica clínica, es frecuente escuchar a jóvenes que sienten una presión constante por mostrarse activos y felices. Cuando no lo hacen, experimentan culpa o miedo a quedar fuera. Lo que se presenta como libertad de expresión termina siendo una nueva forma de sometimiento, en la que el sujeto se siente obligado a mantener una versión idealizada de sí mismo.
Higiene digital y límites
Frente a este escenario, se habla cada vez más de “higiene digital”, es decir, de la necesidad de establecer límites conscientes al uso de las redes. Sin embargo, más allá de las recomendaciones técnicas —reducir horas de pantalla, desconectarse antes de dormir, silenciar notificaciones—, la cuestión de fondo es subjetiva: ¿qué lugar ocupan las redes en nuestra vida emocional? ¿Qué buscamos realmente cuando nos exponemos o cuando observamos?
La higiene digital, desde esta perspectiva, no se trata solo de controlar un hábito, sino de recuperar un espacio de deseo propio. Preguntarse: ¿qué necesito cuando publico? ¿Por qué me afecta tanto la respuesta de los demás? ¿Qué calla o sustituye esa conexión permanente? En este sentido, también resulta útil reflexionar sobre la adicción a las nuevas tecnologías y el lugar que ocupan en la vida cotidiana.
No se trata de condenar las redes —forman parte del modo actual de habitar el mundo—, sino de pensar el tipo de relación que establecemos con ellas. En algunos casos, la desconexión parcial puede ayudar a restablecer la capacidad de estar a solas, de tolerar el vacío sin llenarlo de estímulos, como se plantea al abordar las claves sobre la cultura de desconectar.
Desde la orientación psicoanalítica, el trabajo terapéutico permite abrir un espacio donde esos afectos puedan ser dichos sin juicio ni moralización. En un dispositivo de escucha profesional, el malestar no se aborda como una simple “adicción digital”, sino como una manifestación de algo más profundo: la relación del sujeto con su deseo, con su imagen y con los otros.
Aprender a poner límites al uso de redes implica también reconocer los propios límites internos, lo que uno puede sostener y lo que lo desborda. El verdadero desafío no es desconectarse del todo, sino reconectarse con uno mismo.
 Una lectura del malestar actual
Una lectura del malestar actual
Las redes sociales no inventaron el narcisismo ni la comparación, pero las han amplificado y acelerado. En ellas se condensan muchas de las tensiones de la subjetividad contemporánea: la búsqueda de validación, la exposición del yo, la dificultad para tolerar la falta y la constante comparación con los otros.
El malestar que surge en este contexto no se resuelve eliminando las redes, sino reconociendo cómo nos afectan. Cuando la imagen virtual se convierte en la única referencia de valor, el sujeto se empobrece emocionalmente. Pero cuando puede usar la tecnología sin quedar capturado por ella, recupera algo de su libertad psíquica.
Hablar de este malestar, darle lugar a las emociones que despierta —la envidia, la frustración, la soledad—, es una forma de restituir humanidad en un espacio donde la apariencia domina. Porque, en definitiva, el problema no es la pantalla, sino el modo en que la mirada del otro se ha vuelto omnipresente.
Invitación al trabajo personal
En tiempos donde todo se muestra y nada se dice en profundidad, contar con un espacio de escucha profesional permite poner palabras a lo que las redes despiertan. Desde la orientación psicoanalítica, no se trata de juzgar el uso que hacemos de la tecnología, sino de comprender qué lugar ocupa en nuestra vida psíquica, ya sea en un proceso presencial o a través de la psicoterapia online.
A veces, el alivio no proviene de desconectarse del mundo digital, sino de reconectarse con el propio deseo: saber qué se busca cuando se publica, a quién se espera cuando se mira, qué falta se intenta colmar con un clic.
Solo desde esa escucha singular puede aparecer una relación más libre con la tecnología, una manera de habitar las redes sin quedar atrapado en su espejo. El objetivo no es dejar de usarlas, sino que dejen de usarnos a nosotros.
Porque, al final, el problema no es mirarse en las redes, sino confundir el reflejo con el propio rostro. Recuperar esa diferencia es un paso fundamental hacia una vida emocional más propia y menos dictada por la mirada ajena.

 Una lectura del malestar actual
Una lectura del malestar actual